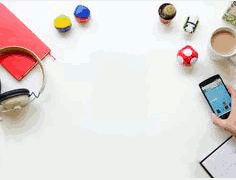[Si crees que tu experiencia merece ser publicada, escríbeme a periodico@rafapal.com].
He leído el testimonio de una mujer que maltrató a su novio
y como algunas veces me dan vueltas los recuerdos de mi juventud cuando me
pregunto si de verdad hice bien quedándome solterona y sola, espero que
este testimonio sirva para que otras mujeres puedan ver sus vidas con
objetividad.
A los 20 años aterricé por primera vez en el consultorio de un psicólogo y
en ese momento de mi vida llevaba en mi haber una hija fuera de matrimonio
y un aborto. De la hija quedé embarazada porque hui de casa con lo puesto.
En ese tiempo era 1974, faltaban unos meses para que cumpliera 17 y desde
los 14 llevaba soportando que cada domingo mi madre me remolcara por las
mañanas a misa y el resto del día a templos protestantes, sesiones
mediumnímicas, hare krishnas y otras conspiranoias.
Como aspirante a tener conocimientos humanísticos es interesante observar
el comportamiento de la gente en todas esas formas de control social, pero
soportarlo como hija, es para tirarse a un barranco. Mi madre se veía como
una adoradora ferviente de la creencia que visitábamos mientras
estuviéramos ahí y cambiaba como por arte de magia cuando llegábamos al
siguiente lugar y esperaba, hasta exigía que yo mostrara el mismo nivel de
compromiso que ella enseñaba con los ministros de cada religión.
Todo esto después de una infancia en la que contaba y volvía a contar la
historia del trabajo que le había costado criarme, que todo el embarazo se
la pasó encamada, que nací dos meses antes, que estuve en incubadora, que
había que darme de comer con gotero y una fórmula especial hasta que mi
abuela materna se quedó conmigo una tarde en que empecé a llorar de hambre
y ella, que no tenía otra cosa para un bebé que leche de vaca recién
hervida, preparó una mamila y me la dio con el conjuro “¡Obre Dios!”.
El tufo a Münchaussen lo percibí desde siempre, sólo que de niña no tenía
los conocimientos ni había recibido terapias para paliar las amarguras de
ahora, que ya me atrevo a decirlo.
Cuando llegué con el primer psicólogo, el diagnóstico que recibí fue “… el
matrimonio tú no lo aceptas; lo más que soportas es una aventura, pero un
hombre para tener hijos de por vida… eso, para ti, ¡bueno!”. Me sentí más
pequeña que una cucaracha ante la inminencia de su aplastamiento. De este
señor fui paciente dos veces.
Cuando me dijo lo expuesto renglones arriba tenía veinte años y justo al
empezar a salir recuerdos de abusos físicos de mi madre en la primera
infancia, dijo que iba a cambiarse de consultorio y que no podría seguir
atendiéndome. Me dio el número telefónico de su casa y me dejó con la idea
de que en un futuro podríamos reanudar las sesiones, por consiguiente 12
años después, o sea a los 32, regresé.
Craso error, ahora lo sé, pero entonces era más tonta de lo que soy. Para
entonces el diagnóstico fue: “… estás en tu punto erótico más alto…” y
cuando en una sesión hablé de un pleito entre mis padres que me había
impresionado, dijo: “… la señora es homosexual, declarada…”.
En ese tiempo yo vivía en una casa de huéspedes a la que había llegado una
lesbiana que me hizo algunos regalos para después acosarme, que me pedía
cosas prestadas que luego no me devolvía y sólo podía recuperarlas
agarrándolas a escondidas, como ratero.
Esa mujer me exigía las mismas atenciones que de niña me solicitaba mi
madre. Ella me pedía que le arrancara las canas y aquella mujer, que le
ayudara a teñirse el cabello. Para mí fue claro el sentimiento de rechazo
que eso me provocaba y que había sido la misma sensación que de niña, los
mismos sentimientos de obligación, vergüenza y culpa.
Por ese tiempo me acordé de una mañana en que mi madre y yo estábamos
recién levantadas. Me dijo que había soñado que estábamos las dos solas con
un bebé y que esa criatura era mía. Sentí coraje. Todo ese día tuve
revuelto el estómago. Cualquier semejanza con la visión de un cónyuge
sustituto y los planes de un “matrimonio gay” es mera coincidencia.
A la sesión siguiente de que el psicólogo había dicho lo de homosexual
declarada, llegué hablando de esa experiencia reciente con aquella lesbiana
que finalmente salió corrida de la casa de huéspedes y el psicólogo
entonces asumió una actitud tan falsa, que no sé cómo no lo molí a
bofetadas.
Me dijo que por favor lo disculpara, que entendía que yo estuviera enojada
con él por haberse atrevido a calumniar a mi madre y que eso que estaba yo
diciendo, esa petición de trabajar con la cuestión lesbiana, era en
realidad una reclamación de mi parte, muy decente y que hablaba de mi valía
como hija y como ser humano.
Me queda claro el verdadero trabajo de un terapeuta. No en balde, entre
otras cosas que dijo a guisa de diagnósticos, lanzó este dardo alguna vez:
“… tú rechazaste a tu madre y tu madre podía haberte dado cosas; tu padre
no, ese qué, ¡ese es un egoísta!”
Y aquí viene lo del maltrato al hombre en mi familia. Comprendo ahora que
vengo de un linaje de mujeres solas –que no poderosas–, porque el maltrato
a los hombres en mi clan es sistemático. A mi hermano jamás se le dio una
recámara, se le improvisó un dormitorio en el sofá de la sala y eso por
mencionar sólo uno de los muchos vejámenes que recibió. Mi tía abuela
materna tuvo un hijo fuera de matrimonio al que dejó morir de una pulmonía
cuando alcanzó los cuatro años de edad, porque tenerlo no le sirvió para
contraer matrimonio con quien la había embarazado.
Con mi padre las cosas no fueron distintas. Él y mi madre se conocieron en
una casa de huéspedes a la que llegaron, cada uno, porque eran estudiantes
de la UNAM; él de medicina y ella de odontología. De repente, de ser su
novio de manita sudada pasó a ser lo que hoy se conoce como “sugar daddy”,
cuando mi abuela materna no pudo o no quiso seguir costeando los estudios
de mi madre. De tal manera que se casaron cuando ella se descubrió
embarazada de mi hermano.
Creo que entre ellos, en su trato, hubo mucha falta de honradez, pero mi
madre fue ingrata con él porque, después de todo, el dinero que esperaba sí
lo recibió. Se hizo cirujana dentista por su esfuerzo, sí, pero también
porque mi padre le terminó de pagar la carrera. Si por ello se sintió una
puta y no pudo superar su sentimiento de culpa, pues haberlo pensado antes.
Mi padre todo el tiempo fue satanizado. De hecho no recuerdo alguna vez que
mi madre haya hablado bien de él y creo que fracasé en mis relaciones de
pareja porque concebí la relación como una lucha por el poder, ¡y la tenía
que ganar al precio que fuera! No deja de entristecerme el hecho de que me
haya salvado de muchas humillaciones que reciben las mujeres casadas por
ser reticente a comprometerme.
Pero es verdad que no supe cómo tratar a esos hombres que se acercaron.
También me explico que el hecho de que se acercaran no haya sido motivo de
alegría para mí. Total, el hombre también es engañado y enseñado a que las
mujeres no valemos y que si no es mediante el acoso no hay manera de que
hagamos caso, así como también a nosotras se nos enseña que si no somos
busconas y chantajistas no hay manera de conseguir un esposo ni tenemos
algo qué hacer al lado de ningún señor.
Hoy, a mis casi 60 años, puedo tener la frente en alto. Prefiero asumir con
dignidad que no supe cómo ser con los hombres, que tuve poca oportunidad de
escucharlos ya que también ellos se niegan a hablar, pero prostituta no
soy, ¡y lesbiana menos!
Recuerdo que al psicólogo de marras se lo dije alguna vez: “No soy
borracha, ni drogadicta, ni lesbiana, ni prostituta” a lo que él me
contestó “¡No eres nada!”… ¡Y así se atrevió a decirme que yo le gustaba!
¡Así quería que me acostara con él!
En realidad el maltrato es por ambas partes, pero reconozco lo que a mí me
toca. Y no es verdad que no sea nada. Soy la que suscribe y agradece
profundamente tu trabajo. Sigue adelante Rafa. ¡Mi Rafapal!